Mi árbol y yo
Ya tengo montado mi árbol navideño, listo el pobre para recibir las habituales críticas familiares: que si está super-recargado, que si parece un mercadillo, que si tiene más luces que una feria, que si dónde están los autos de choque...
Pues sí ¡¿Y qué pasa?!.
El mío no es un árbol elegante ni minimalista como esos que se ven en las revistas, es un árbol hortera, recargado hasta el abuso, iluminado por todo tipo de luces de colorines y secuencias de intermitencias, apabullante y chabacano como solo pueden serlo los baúles de recuerdos. Y a mí me gusta.
Mi abeto sintético no tiene más espíritu navideño que las fechas en las que lo pongo y los chismes que lo adornan; sin embargo, su artificio de feria y espumillón está construido de afectos, así que esa carencia navideña queda compensada por todo lo que pasa por mis manos, y a mi cabeza, desde ellas, cuando armo el batiburrillo de aparejos y de ramas:
Después de asumir la sorna familiar a causa de su aspecto buhonero de mercadillo, siempre acabo dando la misma explicación: mi árbol es así porque no lo fue de pequeño, entonces era una rama de pino natural, traída por mi padre, sin más adornos que unas tiras de espumillón (de aquellas delgaditas que todavía tengo) y algunos objetos entre los que no podían faltar una campana, una estrella, un porrón, una trompeta y alguna bola que ponían los colores brillantes a la ausencia de luces, un árbol de crío pobre de pueblo. Tal vez por eso sea ahora todo lo contrario: un exceso sin ton ni son, pero con mucho sentido.
Porque mi árbol es inclusivo y en sus ramas caben todos: Renos y elefantes hindúes, osos polares con ángeles y zapatitos de princesa de cuento antiguo reconvertido en correcto, estrellas, soles, lunas y cualquier cachivache navideño, por viejo que sea, incluso reparado con hilo de costura para poder colgarlo; cintas de espumillón rotas, despeluchadas y empalmadas con celo, viejas bolas desconchadas, algunas descoloridas... Nada se queda en la caja, todo tiene acomodo en sus ramas y, sobre todo, sobre todo, aquella estrella, aquel porrón, aquella trompeta y todavía alguna bola de aquellas que fueron parte de mi árbol de infancia.
Mi árbol acoge adornos comprados en viajes, que me llevan hasta la ciudad o el mercadillo donde me encontraron. En sus ramas anida el excedente de una colección de corazones de telas de colores con sus lazos correspondientes que cosió mi madre durante la última navidad de su vida y repartió entre amigos y conocidos. Ahí están, en tres bolas, tres de mis cuatro sobrinietos (el último no había nacido cuando llegaron) mirando las luces embobados, sin entender las críticas chuscas de sus padres: "pues a mí me gusta, tío" -me dicen-, "pues a mí también, hijos" -les digo- y pienso, no sin cierta tristeza, que a sus padres o madres también les gustaba de pequeños. Entre ese desván de chismes buscan todos los años las únicas piezas que cambian en cada puesta de largo: unos muñequitos de chocolate, tres para cada uno, que los esperan entre la confusión, este año son un reno, un muñeco de nieve y un papá noel, seguro que los encuentran a la primera.
Mi árbol es un engendro entrañable que coloco al lado de la bandurria heredada de mi abuelo Raimundo, al que no conocí (tampoco conocí al abuelo Cecilio) y es un poco como mis camisas, esas camisas de colores que me pongo porque bastante gris es la vida, por eso nos llevamos bien mi árbol y yo, porque nos damos cariño mutuamente.
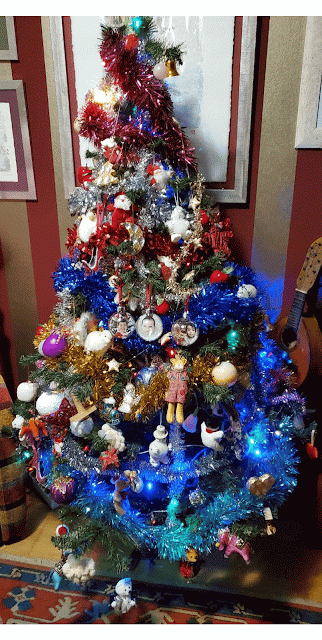
Me encanta tu árbol
ResponderEliminarMe encanta es caso como el mío!!
ResponderEliminar